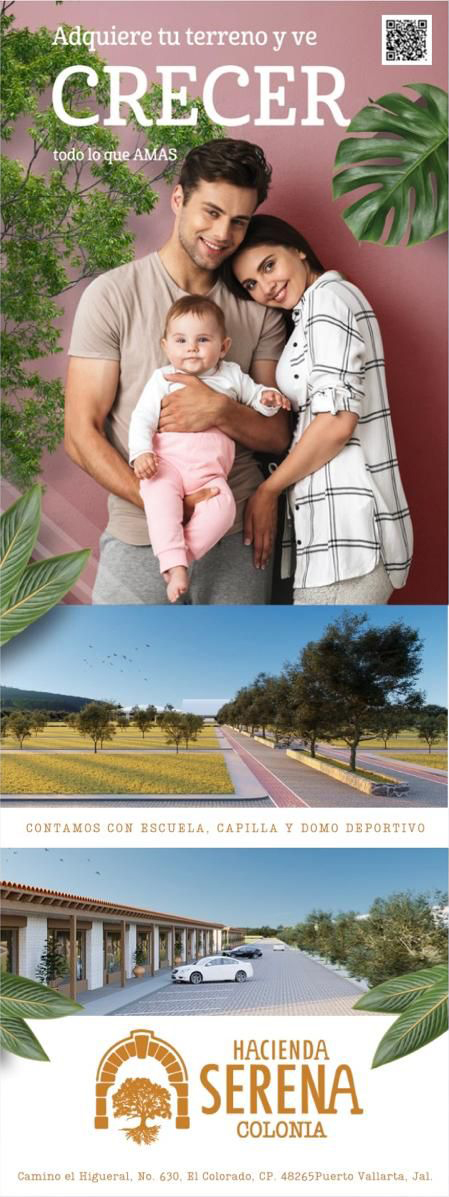Las fuerzas del mercado mundial alcanzan una remota isla de África.
Llegar a la aldea de Tanambao Betsivakiny es una odisea, pero había que conocer de primera mano cómo opera una subasta regional de la vainilla en Madagascar. Esas vainas humildes se han transformado, de alguna manera, al estilo de las mariposas, en la materia prima más llamativa, volátil e impredecible del planeta. En las últimas dos décadas, la vaina de vainilla curada ha conseguido subir a casi 600 dólares por kilo una semana, para luego desplomarse a 20 dólares la siguiente. El noreste de Madagascar es el mayor productor mundial de vainilla natural, por lo que cada auge y cada caída impactan a esta región como una tormenta tropical.
Madagascar se integró al comercio mundial hace siglos. La isla entraña tradiciones culturales que varían según la región, tesoros biológicos únicos y una economía turística en desarrollo. La capital, Antananarivo, tiene todo lo que necesita una ciudad del siglo XXI de millón y medio de habitantes. Pero Madagascar es también uno de los países más pobres del planeta. La desigualdad es más marcada en sus zonas más remotas, incluso en la región nororiental productora de vainilla. El aislamiento extremo de esas comunidades, su peso en el abasto internacional, los cambios dramáticos que sufren durante los vaivenes de los precios, todo esto ha convertido a esta parte del país en un laboratorio de observación que despliega el genio y la locura del comercio global. Visitar una de las subastas donde la vainilla ingresa al mercado mundial parece un paso lógico para tratar de entenderlo.
La mayoría de los agricultores habían caminado por horas hasta la aldea, calzando chanclas, con sacos de vainas de hasta 40 kilos enganchados a los extremos de un palo que cargaban sobre los hombros. Y esa era la parte fácil.
Habían pasado meses en los campos, vigilando de cerca sus plantíos en busca de cualquier señal de floración para polinizar cada orquídea a mano. El periodo de fertilización de cada flor dura solo unas pocas horas cada temporada; si no lo aprovechaban, la planta no produciría vainas. Luego, cuando las vainas maduraron, las marcaron a mano (el equivalente hortícola a herrar el ganado) para desincentivar los robos. Dormían en los campos por la noche, con el machete al lado, protegiendo sus plantas pese a la lluvia, el calor y el zumbido de los mosquitos de la malaria. Para muchos de ellos, el ingreso de un año entero dependía de esta subasta.
El punto de reunión era una choza de madera que hacía las veces de escuela. Uno por uno, cada agricultor pasaba y vaciaba las vainas en el piso. Inspectores autorizados por el gobierno examinaban las vainas, asegurándose de que todas tuvieran el tamaño y la maduración correctos.
Volvían a meterlas en los sacos y las ponían en una báscula, luego registraban el peso de la cosecha de cada agricultor en un libro. Afuera esperaban los compradores.
Las subastas regionales siguen un protocolo establecido: tras el pesaje, los agricultores se reúnen y acuerdan un precio de venta por kilo, escriben esa cifra en la pizarra. Los compradores miran el número por un rato, consensan y borran el precio de los agricultores para garabatear una contraoferta. Esta ida y vuelta se repite hasta que las cifras coincidan. Cuando eso sucede, los compradores dividen los vainas y colectan las toneladas que cada uno haya acordado comprar. El proceso puede llevar un día o una semana.
La vainilla es nativa de México, y durante varios cientos de años después de conocerse en Europa, nadie pudo hacer que se diera en ninguna otra parte. En 1836, un horticultor belga descubrió por qué: la vaina nace de la flor solo después de que ésta es polinizada por una de las dos especies de abejas endémicas de Mesoamérica.
Cinco años después de ese descubrimiento, un joven esclavo de la isla de Reunión llamado Edmond Albius se dio cuenta de que podía polinizar a mano las orquídeas manipulando cuidadosamente las partes masculinas y femeninas de la planta. Su ingenio transformó la vainilla en un cultivo comercial y pequeñas plantaciones comenzaron a aparecer en todo el mundo. Las orquídeas crecían muy bien en Madagascar, en el océano Índico.
Para la década de 1980, Madagascar producía un 30 por ciento del suministro mundial. Los controles gubernamentales mantenían los precios a raya, a unos 50 o 60 dólares el kilo de vaina curada. “Fluctuaba un poco, quizás diez dólares arriba o abajo, pero era bastante estable”, dice Craig Nielsen, copropietario de Nielsen-Massey Vanillas Inc., una compañía dedicada a la vainilla desde 1907. “Luego, bajo presión del Banco Mundial, al que le debía mucho dinero, Madagascar se vio obligado a abandonar los controles de precios a mediados de los noventa”.
Fue entonces cuando la vainilla se desbocó. Los precios bajaron por uno o dos años. Luego, en 2000, un poderoso ciclón asoló el noreste del país. Como la floración de la planta es a los tres años de plantado el esqueje, las cosechas disminuyeron, lo que provocó vaivenes y especulaciones sin precedentes. Los compradores internacionales informaban que los exportadores locales pedían 600 dólares por kilo de vainilla curada un lunes y luego 20 para ese viernes. Los almacenes estaban llenos de vainas que no podían venderse sin pérdidas y varios de los distribuidores de vainilla más grandes y establecidos del país quebraron.
Durante los últimos cuatro años, los precios han subido de nuevo, acercándose a la marca de los 600 dólares en 2018 y rara vez han caído por debajo de 400 dólares desde entonces. La causa del aumento es un tema de debate, a veces se culpa a un anuncio de 2015 por parte de Nestlé de que solo usaría vainilla natural en sus productos en lugar de saborizantes; otras compañías siguieron su ejemplo. Casi todos esperan una corrección del precio, la pregunta es cuándo.
Pero en este curioso mundo, la calidad no entiende de precios. Si se prevé que la cosecha será escasa y mala, los compradores se ponen nerviosos, ansiosos por asegurar lo que puedan tan pronto como sea posible. Los agricultores tratan de satisfacer la demanda, recolectando el fruto antes de tiempo y las subastas se adelantan. Los precios suben, y las vainas, cosechadas demasiado pronto, con menos sabor que las maduras, a menudo resultan peores de lo previsto. Cuando se espera una buena producción, todo cambia. Los agricultores sienten menos presión para piscar las vainas prematuramente; permiten que la vainilla madure en la flor y desarrolle un sabor más profundo, y los precios generalmente tienden a mantenerse bajos. “La peor vainilla que he visto en mi vida fue la que se vendió por 650 dólares el kilo”, dice Josephine Lochhead, presidenta de Cook Flavoring, un negocio familiar en California que lleva más de un siglo vendiendo vainilla.
Cada vez que el precio de la vainilla se dispara y los empresarios internacionales se enfrentan a la precariedad de la infraestructura de Madagascar (donde ni siquiera hay sucursales bancarias en las regiones vainilleras), surge la pregunta: ¿Por qué nos sometemos a esto? ¿No sería más fácil conseguir nuestra vainilla en otra parte?
Pero la vaina es terca, no le gusta crecer en cualquier parte, y le gusta hacerlo acompañada de otras plantas, de suerte que si uno trata de crear una plantación monocultivo masiva, ciertas enfermedades micóticas se propagan rápidamente.
Los entendidos describen la vainilla de Indonesia como terrosa y ahumada; la de Uganda como achocolatada; la de Tahití como afrutada y floral; la de México con matices herbáceos y de nuez moscada. Pero la vainilla de Madagascar sabe a lo que la gente espera que sepa una buena vainilla: intensa, dulce y cremosa. Esas sutilezas podrían ayudar a explicar, hasta cierto punto, por qué Madagascar domina el comercio, con una participación en la producción mundial del 80 por ciento o más.
Una razón más importante es la mano de obra barata. Las vainas de vainilla son delicadas y requieren un intenso manejo manual, ninguna parte del proceso de plantación, polinización, cultivo y curado ha sido mecanizado. Cada vaina es tocada por manos humanas cientos de veces, quizás miles, antes de ser finalmente exportada.
Cuando las vainas producen cientos de dólares por kilo, la mano de obra no es un problema. ¿Pero qué pasa cuando los precios se hunden? Los salarios en los otros países productores de vainilla son de diez a quince veces más altos que en Madagascar, donde el salario mínimo legal para los trabajadores agrícolas es de 18 centavos de dólar por hora. “¿Cómo puedes competir con Madagascar, donde la gente trabaja por un dólar al día?”, cuestiona Lochhead.
También entran en juego los intereses de las grandes compañías, que pueden reventar fácilmente una subasta. Eso es lo que Lochhead y Dylan Randriamihaja, exagricultor convertido en exportador, creen que ocurrió cuando en conjunto intentaron formar una cooperativa para evitar a los intermediarios.
Tras organizar a 63 agricultores de cuatro aldeas y monitorear sus procedimientos para garantizar que se ajustaran a los estándares orgánicos y de calidad, el plan era que una vez consensuado el precio de su cosecha, Lochhead les pagaría una prima del dos por ciento sobre esa tarifa y le venderían las vainas a ella, un cargamento que Randriamihaja podía enviar gracias a su permiso de exportador.
Pero el día de la subasta el plan naufragó. El enviado de Lochhead y Randriamihaja, Marcel Sama, reunió a los miembros de la cooperativa y les dijo que el precio por kilo de vaina no curada podía pagarse en 55 dólares. Después de las negociaciones colectivas entre productores y compradores, el precio se fijó en ese nivel. Sin embargo, antes de que Sama pudiera cerrar el trato, un hombre ofreció pagar 62 dólares por kilo. Algunos compradores mostraron voluntad para pagar más de 55 dólares, pero 62 era excesivo. Y la costumbre inquebrantable en las subastas es que todas las vainas deben venderse al mismo precio.
No había problema, indicó el hombre, él compraría todo el inventario a subastarse a 62 dólares el kilo.
El único inconveniente era el dinero, estaba en sus oficinas y tardaría horas en llevarlo a la improvisada lonja de madera. Pagaría en la mañana. Algunos agricultores durmieron esa noche junto a sus vainas, para cuidarlas. Pero el hombre nunca apareció, no volvió. El precio, sin embargo, se mantuvo. Lochhead y Randriamihaja no pudieron pagarlo. Creen que el huidizo personaje era un saboteador, alguien que trabajaba para una gran compañía que no quería que las cooperativas limitaran su acceso a la vainilla.
En 2019, alrededor de 400 empresas tenían licencia para exportar vainilla de Madagascar, y muchas son pequeñas y relativamente nuevas, como la de Randriamihaja, quien obtuvo su permiso hace tres años. Algunas compañías exportadoras establecidas argumentan que los recién llegados no cuidan la calidad de la vainilla, y apoyan las iniciativas gubernamentales para reducir el número a tan solo cuarenta licenciatarios.
“Dicen que es por razones de calidad, pero eso no tiene sentido”, explicó Randriamihaja. “Esas grandes compañías manejan 600 toneladas al año, ¿cómo pueden controlar la calidad de todo eso? Nosotros exportamos unas 15 toneladas al año. Podemos proporcionar una vaina de calidad, porque las controlamos todos los días, en cada paso del proceso”.
Lochhead y Randriamihaja tuvieron que hallar su vainilla en otro lado. Pasaron dos días buscando “vrac”, como se conoce a la vaina parcialmente curada. Ésta se puede almacenar por periodos más largos que la vaina sin curar, y algunos agricultores prefieren comerciarla así porque puede generar ingresos en los meses posteriores a la cosecha.
Encontraron su vrac en la cabaña del agricultor Be Olivier. “Esto promete”, dijo Lochhead mientras inspeccionaba las vainas. Para ella, esta es la mejor parte de su negocio: el placer directo y sensorial de una buena vaina de vainilla.
Según cualquier estándar internacional, Olivier vivía auténticamente en la pobreza, sin agua corriente ni electricidad confiable. Pero los altos precios de la vainilla le habían permitido mejorar su nivel de vida en los últimos años. Había crecido en una choza de techo de palma y piso de tierra, ahora vivía en una con paredes y suelo de madera maciza.
Y a diferencia de la mayoría de las chozas del pueblo, la suya tenía dos habitaciones. Tenía un televisor alimentado por un panel solar y conectado a la única antena parabólica del pueblo. Y lo que más orgullo le daba, su hija de siete años asistía a la escuela.
Randriamihaja se sentía identificado. Creció en una choza con seis hermanas y tres hermanos, hijos de sembradores de vainilla. Sus pequeños dedos eran valiosos cuando se manejaban flores delicadas y trabajó en el campo durante años. Conoció a Lochhead en 2015 y le sirvió de guía “a una estadounidense interesada en la vainilla”, pero tras obtener su permiso de exportación ese mismo año, se convirtió en socio. Hace poco tomó un avión y cruzó por primera vez las fronteras de su isla. Viajó a Estados Unidos para visitar la fábrica de vainilla de Lochhead en Paso Robles, California.
Ahora, en Madagascar, supervisaba a un equipo que curaba varias toneladas de vainas que Lochhead había comprado recientemente. Frente a su casa, una bandera estadounidense ondeaba junto a la de Madagascar. En su oficina, un estéreo tocaba música country. Randriamihaja vestía una playera con un mapa de Estados Unidos y la frase “This Is Chevy Country.”
Sería difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo la globalización colorea todo lo que toca. Pero en la oficina de Randriamihaja los colores se difuminan y se mezclan. ¿Es su imagen, con esa ropa, escuchando esa música, debajo de esa bandera, un ejemplo de cómo las culturas locales son subsumidas por las más dominantes? ¿O es un reflejo de cómo un hombre celebra las oportunidades que han ampliado permanentemente sus perspectivas?
Son las dos cosas a la vez, como el póster que Randriamihaja tiene en la pared detrás de su escritorio. Es un anuncio de una campaña de la Organización Internacional del Trabajo para erradicar el trabajo infantil en las plantaciones de vainilla. Él apoya ese programa y las intenciones detrás de él. Pero admite que su perspectiva se desdibuja con sentimientos encontrados.
“Supongo que ellos podrían decir que fui víctima de trabajo infantil”, apuntó. ¿Fue explotación u oportunidad? Podrías ofrecer un sólido argumento en ambos casos, dijo. “En mi caso, solo estaba ayudando a mis padres”.